Blog
EL CEMENTERIO DE COMILLAS (CANTABRIA)
04.07.2012 22:49

EL CEMENTERIO DE COMILLAS
Por Ángel Sierra Vallelado
La bella población de Comillas (Cantabria), es conocida por sus numerables monumentos, tanto religiosos como civiles, como son su Universidad Pontificia, el Capricho de Gaudí, el palacio de Sobrellano etc. Que recorren todo su conjunto monumental.
Pero también tiene un ambiente de misterio. Como su cementerio modernista, que nos envuelve en un ambiente misterioso y único.
Pero empecemos primeramente, por explicar la sensación que nos otorga un lugar como este en una primera visita, aunque lo volveremos a sentir, cada vez que lo volvamos a visitar por segunda o más visitas.
Cuando todos nuestros miedos, fobias, manías o aversiones particulares tienen algo en común: pueden causar tensiones y evitar que nuestras vidas sigan su cauce normal: ya que en ocasiones no es fácil encontrar una solución para estos pequeños problemas, y tal vez sus causas no sean tan lógicas como cabría de esperar.
Todos estos lugares, por inexpiables que parezcan, merecen ser estudiados en lugar de olvidalos y engrosar con ellos las listas de fotografías de lugares misteriosos. Ya que cuando se etiqueta algo, se dejan de lado otros aspectos del fenómeno igualmente interesantes y reveladores. En este caso en concreto la multitud de fotos que hacen todos los que visitan este cementerio modernista, hacen que cada una de ellas, sea diferente y sorprendente, al juntarse este lugar, con las tonalidades del cielo cántabro.
Y es que gracias al arquitecto Doménech y Montaner, cuando proyecto la reforma del cementerio integrando las ruinas de la antigua ermita gótica en su estructura y proyectando una nueva cerca plegada de elementos pintorescos (pináculos, cruces patadas, y arco de acceso, como se puede ver en las fotografías que acompañan este artículo).
Junto a la creación paisajista, del proyecto de Doménech, pretende enfatizar su aspecto de ruina, recortando sus perfiles con la inclusión de la escultura del Ángel Guardián de José Llimona realizado en 1894.
Aquel escultor que nació en Barcelona, y estudió en la escuela de Lotja de Barcelona, y en el taller de los hermanos Agapit y Venanci Vallmitjana.
Estando pensionado en Roma, por una beca del ayuntamiento de Barcelona, realizó los esbozos para la escultura ecuestre de Ramón Berenguer III el Grande en el año 1881.
Sus primeras obras fueron académicas pero a partir de una estancia en París, influenciado por Aguste Rodin, su estilo derivó hacía el modernismo. Haciendo un trabajo extensivo, realizando exposiciones en Cataluña, Madrid, París, Bruselas y Buenos Aires. Esculpió obra funeraria para panteones de diversos cementerios, destacando el Ángel exterminador. Tuvo numerosos encargos para monumentos.
Una escultura, que vemos, desde cuando divisamos el cementerio, y que nos llama la atención, con su robusta figura este Ángel Guardián, que vigila, la entrada del cementerio, como si nos invitara hacer ver, que el misterio nos rodea por todos sus lados. Aunque su estampa, realizada en mármol blanco, y situado sobre los muros de la nave de la antigua iglesia, no es el único ejemplo de escultura, que nos aguarda, ya que otras sorpresas se van descubriendo, poco a poco, ante nuestra mirada.
Ya que Doménech proyecto, para el cementerio, el panteón familiar de Don Joaquín de Piélago, con la lapida sobre la ola retorcida por el latiguillo modernista.
Que con una mínima actuación logra expresar la sensación de lo eterno, la calma solemne y ambivalente del Ángel posando como un pájaro, pero, también de lo caduco a través de la constante presencia de la ruina.
Porque aquellas ruinas tenían su historia: unos hechos que comienzan con el zafarrancho que se organizó en la misa de aquel domingo otoñal, ya entrado el siglo XVI, cuando una vieja del pueblo fue forzada a abandonar los sitiales reservados a los duques del Infantado, feudatarios de aquellas tierras. Todos a una los feligreses juraron no volver a pisar esa iglesia y decidieron construir una nueva entre los vivos y al abrigo de los vendavales marinos, tierra adentro, en lo que hoy se denomina Barrio de la Iglesia.
Hubo pleitos y más pleitos y finalmente se decidió quitar la silla en cuestión pero el pueblo ya había decidido abandonar la parroquia antigua y trasladar el culto a la ermita de San Juán.
Tardaron dos o tres siglos en hacer la nueva iglesia, a costa de su día de fiesta y aquella quedo abandonada para convertirse en cementerio.
Un cementerio, en que hay que citar, que no se acaban aquí las sorpresas, que encierra el mismo, ya que en su capilla se guarda un interesante crucifijo, al lado de una mesa que sirve de altar. Aunque antes de marcharnos de el, hay que resaltar que el panteón familiar de Don Joaquín de Piélago, no es la única obra realizada por Doménech, ya que hay otras obras de este autor en está villa marinera, concreta mente en la Fuente de los Tres Caños y en la Universidad Pontificia.
Una Universidad, en que sin duda, la riqueza de su patrimonio artístico contenido en su vieja sede. Doménech y su taller Castell dels Tres Dragons, trabajaron desde la ciudad condal para embellecer está sede.
Artesanos y artistas, se unieron para iniciar una recuperación de los oficios artesanales (perdidos con la industrialización), que será la base de la regeneración del arte de la decoración historicista. Contribuyendo está corriente a las obras con una mayor vistosidad en riqueza formal, que retomará como modelo a la naturaleza y colorista.
Comenzando a llegar a Comillas, en ferrocarril, grandes obras diseñadas o realizadas por los grandes artistas del momento: Eduard Llorens, Joseph María Tamburini; los escultores Roig Soler, Eusebi Arnau, Alfons Juyol; los vidrieros Rigalt y Amigó; los fundidores Masriera y Campins.
Y con las obras de estos artistas, las obras de Doménech y José Llimona (ya que este trabajaba en su taller).
El mismo arquitecto, que realizó edificios en los que combino una racionalidad estructural con elementos ornamentales extraordinarios, inspirados en las corrientes arquitectónicas hispano-árabes y en líneas curvas propias del modernismo. En edificios, como el actual Museo de Zoología construido originalmente como restaurante “Castillo de los Tres Dragones” en Barcelona, por motivo de la Exposición Universal de 1888, donde utilizo estructura de hierro vista y cerámica, técnica que proyectó posteriormente, incorporando una profusión de mosaicos, cerámicas y vidrios policromados, dispuestos con exquisita armonía, que le confieren un aspecto grandioso.
Aunque contrariamente, a otros arquitectos del modernismo, tendiera con el paso del tiempo a realizar edificios más ligeros, eliminando material en las estructuras, pero mantenimiento la ornamentación como elemento de primer orden.
Un cementerio cargado de misterio, de arte modernista y que nos hace la reflexión de que ¿hay vida después de está vida?...
Aunque se podría definir, lejos de toda lógica o explicación aparente, que siempre experimentamos una angustiosa sensación, cuando entramos en un lugar como este.
Pareciéndonos, que las extrañas estatuas modernistas, dominan los fenómenos naturales, saliendo poco a poco de esta otra dimensión hasta que se produce nuestro encuentro con ellas, y con su magia.
Creyendo, sin más, que merece la pena, fomentar estos lugares misteriosos, y tener espíritu de observación e investigación cuando vemos por nuestros propios ojos, que algo especial nos está llamando nuestra atención visual.
Para más información, de este monumento de Comillas y de su conjunto histórico artístico, podéis visitar la pagina de Internet del Excelentísimo Ayuntamiento de Comillas: www.comillas.es que da detenida cuenta de ellos.
Mas información: Sobre las colecciones artísticas de la Universidad Pontificia de Comillas: La Revista de Cantabria. Julio-Septiembre 2008. Número 45.
UNA PIEDRA DE ICA A LA VENTA
04.07.2012 22:37
UNA PIEDRA DE ICA A LA VENTA
Por Ángel Sierra Vallelado
Una de las famosas casa de venta por Internet, anunciaba el 16 de Noviembre de este mismo año: SER PECULIAR CON ANIMAL Y OBJETO, 600gr., 11 cm de alto, 6,5 cm de ancho, 3´8 cm de grosor.
Personaje con peculiar cabello o gorro y de la boca le sale un objeto que no se lo que es, también con la otra mano agarrando un animal tipo cabeza de pájaro con cuerpo de serpiente. La imantación del 0 al 5 es de un 3.
Mis piezas no son reproducciones ni hechas en moldes como a veces se venden desde Estados Unidos pero algunos dicen sacarlas del mismo Perú, sin acusar a nadie ya hay muchos que han comprobado que al adquirir piezas fraudulentas como por ejemplo que ni son piedras, sino que están hechas de plástico o otro material en moldes y policromadas en negro... dan a ésta historia un punto en negativo...
Sin duda la piedra de Ica a la venta, con estás indicaciones parece ser verdaderas ¿pero quién estaba detrás de toda está venta?.
Tras leer el artículo completo, el responsable de la venta era Don Abraham Veciana Gutiérrez, que en su blog, nos dice: Las Piedras de Ica son piedras particulares encontradas en Ocucaje, el desierto de Ica (Perú), y grabadas con iconografías misteriosas, fueron coleccionadas por un Doctor en Medicina (Don Javier Cabrera Darquea) y transformó su vida para estudiar el tema (Fueron grabados por otra humanidad en nuestro pasado, hace millones de años) -dijo-, hoy la ciencia...
Aunque Abraham, sigue diciendo en su blog: Todo empezó tras mi vuelta a España de mi primer viaje a Perú. Mi padre me dejó un dvd sobre LAS PIEDRAS DE ICA. Recordé que estuve en Ica y no sabía nada del tema, por que como tour o similar no salía en mis guías. En mi 2º, 3º, 4º y 5º viaje a Perú los dediqué como en mi 1ª relación con una persona muy especial y posteriormente, también a investigar el tema tras largas vivencias y estancias en la región de Ica. Enma (la secretaria) abre las puertas al museo cada día laborable mañanas y tardes. Deseaba tener alguna piedra, pero ni con dinero las venden. Busqué en todo Ica y tampoco. Me dijeron que en Ocucaje, que es donde se encuentran, y llegué.
Aunque Abraham, en la venta de su artículo nos sigue diciendo: Soy un chico español de 30 años que tras los cinco viajes que por ahora he hecho al Perú y tras más 5 meses en Ica y Ocucaje, con unos 8 años de investigación y aportación a otros, e incluso indignación y desacuerdo en lo que hago.
Recientemente y en la actualidad, tras ponerse en contacto medios de comunicación como: una revista, la radio, periódico y la televisión, y tras la comunicación con la familia Uchuya y otros de la zona de Ocucaje y Ica y, habiendo nuevas piedras de Ica que no hay ampliación de las 11.000 piezas ni -lógicamente- caben, por ahora estoy recibiendo parte de éstas piezas mientras haya y pueda.
(medios de comunicación: Revista Más Allá nº 243 Mayo de 2009 -5 páginas de mi experiencia y fotografías- (podéis solicitarla a Más Allá; Radio Tarragona y Boira.fm en varias entrevistas, ver www.boirafm.com; en el periódico “el Diari de Tarragona” en la contraportada del 19.05.09; y la TV”Gaia TV” que lanzó un reportaje en el mes de Junio; y otros -investigaciones- en la web: buscar ABRAHAM VECIANA o PIEDRA DE ICA en google).
Las iconografías a veces se repiten o se asemejan, pero hay nuevas formas, nuevos personajes y escenas. El valor de éstas, depende primero de la persona en cuestión que la ofrece y teniendo en cuenta el peso, el traslado, si tubo que estar horas buscando la piedra en el desierto, si estuvo acompañado o no, si tubo que excavar, si es parda (blanca) o negruzca, si se considera que el dibujo es de más importancia que otros, si cree oportuno valorar su esfuerzo y si tubo facilidades o problemas y diga lo que diga fiarnos de lo que diga... también a considerar las llamadas telefónicas, los problemas, el alquiler de un abogado allí, y los envíos.
Cabe destacar el tiempo, la demora: Ocucaje no tiene agua corriente, y menos Internet o cámara fotográfica... es un impedimento estar en contacto o solucionar problemas no estando allí. Acabo de pasar 8 meses esperando estas Piedras, con problemas. Todo esto es para ubicarnos en el tema.
Redacto la historia en una página web que creé: https://piedradeica.blogspot.com/, allí están las fotografías, videos, mis datos y contacto, links de interés y historias como la de Reymundo. No obstante, cualquier ampliación de información sería bien recibida (fotografías, videos, documentos, vivencias, experiencias...)
Ni soy un arqueólogo ni investigador oficial, pero con mis experiencias tengo más que suficiente abarcar éste asunto. Aquí en España, he estado con grandes coleccionistas y descendientes de la sabiduría y formación de Dr. Cabrera. El Ministerio de Ciencia y Tecnología junto con el Laboratorio de Datación (por termoluminiscencia de carbonatos) y Radioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid con fecha de 2003, databa Piedras de Ica entre 9.000 y 10.000 años de antigüedad, mientras otras investigaciones y países siguen en ello y, desconozco si hay algo oficial que las date de más antigüedad (a parte de las iconografías de las mismas y lo que dijo Dr. Cabrera en su libro y lo que dice sus hijos, familia, la encantadora secretaria Enma, investigadores y otros).
He coleccionado y estoy coleccionando piedras. Estoy en contacto con España, Europa, Asía, Sudamérica, gente y medios de comunicación sobre éste tema que es alucinante. Se me queda muy corto narrarlo todo aquí, y en la página web igual, espero en un futuro en un libro poderlo sacar todo, y bueno, quien quiera ponerse en contacto, contestaré. Gracias y saludos.
Por último citar que la Piedra de Ica – Stone Ica (Ser con animal y objeto), salió a la venta en 175,50 Euros por el vendedor.
Para ver más información: https://piedradeica.blogspot.com/
Y en https://plus.google.com/108521027513549324175#108521027513549324175/posts
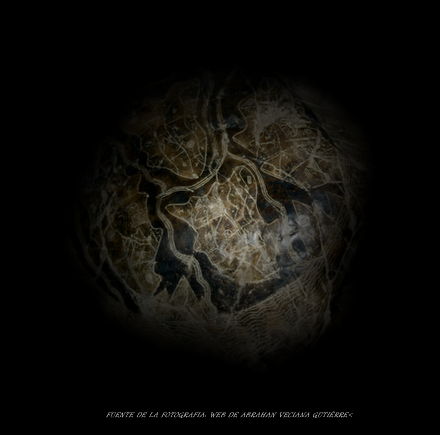
LA INQUISICIÓN EN VALLADOLID
04.07.2012 21:51
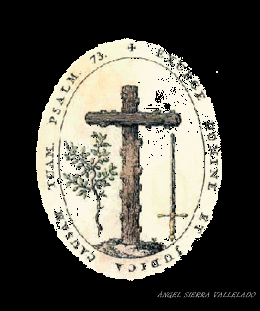
LA INQUISICIÓN EN VALLADOLID
Autor: Ángel Sierra Vallelado
El Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Custodia la documentación generada por el alto Tribunal de Justicia que le da nombre. Y el origen de la Real Chancilleria está en las Cortes de Toro de 1371, convocadas por Enrique II, y su definitivo asiento en Valladolid fue determinado en las Ordenanzas dadas a la Real Audiencia y Chancilleria en Medina del Campo en 1489 durante el reinado de los Reyes Católicos, donde permaneció hasta su supresión en 1834. Estos monarcas establecieron la división de la administración de Justicia en dos demarcaciones: una, al norte del Tajo, bajo la jurisdicción de la Chancillería de Valladolid; otra, al sur de este río, bajo la jurisdicción de otra Chancillería, primero en Ciudad Real y más tarde trasladada a Granada. El primer archivero de la institución fue nombrado en 1607 y en 1906 se hace cargo de sus fondos el Cuerpo Facultativo de Archiveros. Es en este año cuando el archivo fue abierto al público y comenzó su verdadera organización y descripción.
Los fondos documentales conservan su organización primitiva, es decir, Jurisdicción Ordinaria, integrada por pleitos civiles y criminales: Jurisdicción Especial, formada por la Sala de Hijosdalgo y Sala de Vizcaya, a su vez constituida con la documentación de pleitos civiles y pleitos criminales. La Sala de Hijosdalgo es una fuente inagotable de informaciones genealógicas, con datos también sobre los repartimientos de impuestos, padrones de los siglos XVI al XIX, etc.
De toda está amplia documentación generada en el Archivo de la Chancillería de Valladolid, hay un grupo encuadernado de treinta folios en su mayoría del Príncipe Don Felipe, cinco cédulas del Príncipe Felipe, Rey Felipe el Hermoso, y tres escritos diversos.
De estos treinta folios, citaremos algunos de los más curiosos, como el folio número 7. Cédula del Príncipe Felipe dada en Valladolid, el 20 de Octubre de 1543. Para que ciertos oidores juren y sean testigos sin esperar la Cédula Real en el caso de Francisco de Hermosa y en otros semejantes. Cédula acatada por la Audiencia el 28 de Octubre de 1543.
El folio número 13, dada en Valladolid, el 19 de Diciembre de 1544. Cédulas del Príncipe Felipe para que los presos condenados a penas corporales lo sean a galeras, y los envíen a la ciudad de Toledo.
Aunque existen otras, también curiosas como la del folio 20. Dada en Madrid, el 13 de Septiembre de de 1546 y firmada la Cédula por el Príncipe Felipe al licenciado Baca Inquisidor, porque procedió injustamente contra el Alguacil que quitó la espada a un receptor de la Inquisición (con anotación en el dorso).
Ante tanta documentación, generada en este Archivo, sobre la Santa Inquisición nos sería imposible enumerarla toda aquí, narrare algunos de los casos más singulares, como las dos cédulas de Felipe II que hacen referencia al acompañamiento que la Audiencia hace a la Inquisición los días de auto de fe:
La primera Cédula, firmada en Madrid el 7 de Julio de 1562 por Felipe II, nos dice que el Presidente y Oidores de está Cancillería, debían acompañen a los Inquisidores los días de auto de fe. Siguiéndola a está Cédula, otra firmada también en Madrid el 17 de Diciembre de 1587 por el mismo Rey para que la Audiencia acompañe y esté presente en los autos de fe de la Inquisición, seguida de otra recomendación realizada con el mismo sentido el 25 de Febrero de 1588, y otro documento fechado el 2 de Octubre de 1595, sobre la información hecha por mandato del Presidente sobre lo que pasó con el Inquisidor Gaitán.
Aunque tampoco faltan los pleitos civiles en aquellos años, como el mantenido por Francisca Pérez, viuda de Juan Trancoso, vecino de San Román de Hornija (Valladolid), fechado el 11 de Octubre de 1556. Con García Toledano y Alonso de la Muela, vecino de Cubillas (Valladolid), sobre el asesinato de dicho Juan Trancoso, quién pretendía denunciar a Martín Romero, clérigo de Cubillas, ante la Santa Inquisición por blasfemias.
Ya en el siglo XVIII, exactamente en el año 1779. Existe un Pleito de Don Gaspar Lerín y Bracamonte del Consejo de Su Majestad, Alcalde del Crimen de la Real Audiencia y Chancillería de la ciudad de Valladolid e interino de cuartel de Santa Clara. Contra Lorenzo García, soltero, zapatero natural de la villa de Villafruela Obispado de Burgos y residente en la ciudad de Valladolid, morador en la calle de Revilla barrio de Santa Clara. Y en su nombre su curador sobre acusarle de que, en compañía de su padre Manuel García penitenciado por el Tribunal de la Inquisición había sacado a Ana de San José, menor, con engaños de casa de sus padres adoptivos. Sebastián Pola y María Meriel, habitantes en la calle de Renedo barrio de San Juan, que la habían prohijado después de criarlas la citada María secándolas de la casa hospital de niños expósitos de San José de dicha ciudad donde la depositaron sus padres legítimos Eugenio Revilla, y Barsena cuyo apellido se desconoce, vecinos de la ciudad de Palencia, por haberse separado y llevado a vivir a su casa. Según denuncia presentada por Don Andrés González Ortiz, Alcalde de barrio del de Santa Clara.
El Pleito, mantenido en el año 1704. De Don Alvaro de Villegas del Consejo de Su Majestad, Alcalde del Crimen de la Real Audiencia y Chancillería de la ciudad de Valladolid. Contra Manuel González, cochero mayor de Don Diego de Guevara, Caballero de la Orden de San Juan, Comendador de la Encomienda de Wamba sobre acusarle de haber disparado un arma de fuego entre las siete y las ocho de la tarde del 11 de Marzo de 1704 en la corredera de San Pablo de la citada ciudad y herido a Don Juan de la Rivilla, Secretario del Santo Oficio de la Inquisición y vecino de la citada ciudad.
Aunque modernamente, ya en el siglo XIX, hay documentos tan curiosos, como el Pleito de El Concejo, justicia y regimiento del Valle de Castañeda (Cantabria), fechado entre los años 1800 al 1801. Contra el Concejo, justicia y regimiento de la villa de Torrelavega y su jurisdicción (Cantabria) y, en su nombre, Don Bonifacio Rodríguez de la Guerra, vecino del lugar de Viérnoles, jurisdicción de la citada villa de Torrelavega, procurador síndico general de la misma. Y con la Justicia y vecinos del lugar de La Montaña, de la misma jurisdicción (Cantabria) y, en su nombre, Don Juan Antonio González Ruiz y Don Francisco de Campuzano, sus apoderados que al pleito salieron en instancia de vista sobre pedirles cierta cantidad de dinero por los gastos de aprehensión, conducción a la cárcel de la villa de Laredo (Cantabria) y alimentos de Manuel Iglesias, natural del expresado lugar de La Montaña, procesado, con otros, por el robo cometido en la colegiata de Santa Cruz, iglesia parroquial de dicho valle de Castañeda.
Y es que el estudio de la documentación de este Archivo, no sólo sirve para profundizar en el conocimiento de está institución judicial y en cómo se impartía justicia, sino también para conocer el sistema bancario, el comercio local e internacional, la incipiente industria textil, las “ferrerías de Vizcaya”, el derecho de familia “dotes, herencias, bienes gananciales”, contenciosos de jurisdicción eclesiástica y civil, conflictos entre el clero secular y regular, mayorazgos, etc.
En general, estos fondos poseen una gran riqueza para la investigación en historia política, social y económica desde finales del siglo XV hasta el siglo XIX.
Para más información, visitar el portal del Ministerio de Cultura: https://pares.mcu.es donde podréis encontrar estás y más informaciones.
Desde este portal, se puede acceder a otros Archivos como el de Indias, Simancas o el Archivo Histórico Provincial de Álava.
Aunque como dato de interesante sobre la brujería en Valladolid, se puede consultar en el Archivo Histórico Nacional, un total de 45 legajos, que son un autentico conjunto de autos propiamente dichos, de la Santa Inquisición, que van desde los siglos XV al XIX, de Valladolid, conteniendo una buena colección de herejías, proposiciones heréticas, expresiones malsonantes, supersticiones, hechicería, brujería, invocaciones al demonio, bigamia, solicitaciones, blasfemias, etc. Y otros delitos:(perjuicio, decir misas sin órdenes)...
Que hacen una verdadera historia de la Valladolid oculta.
ALGUNAS IMAGENES DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN CASTILLA Y LEÓN
02.07.2012 00:42
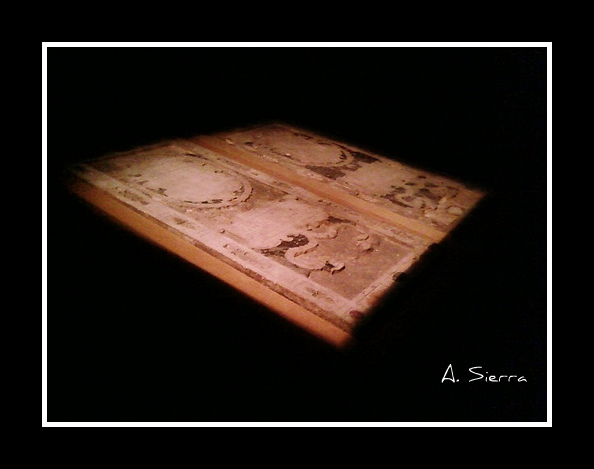
ALGUNAS IMAGENES DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN CASTILLA Y LEÓN
Por Ángel Sierra Vallelado
La Reina de México y Emperatriz de América, es sin duda la Virgen de Gudalupe, que es venerada en la Basilica de Guadalupe (México), siendo su festividad el 12 de Diciembre y Patrona de América, México y Filipinas.
Su advocación es mariana, y de acuerdo con las creencias católicas, la Virgen de Guadalupe se apareció cuatro veces a Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro de Tepeyac. Tras una cuarta aparición, la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obspo de México, Juan de Zumárraga. Juan Diego llevó en su ayate unas rosas (flores que no son nativas de México y tampoco prosperan en la aridec del Tepeyac) que cortó en el Tepeyac, según la orden de la Virgen. Juan Diego desplegó su ayate ante el obispo Juan Zumárraga, dejando al descubierto la imagen de Santa María, morena y con rasgos indígenas.
Las marifanías habrían tenido lugar en 1531, ocurriendo la última el 12 de Diciembre de ese mismo año, aunque el relato canónico de las apariciones de Tepeyac (el Nicam mopohua) fue publicado en 1649 en el marco de un resurgimiento del culto a la imagen guadalupana que se encontraba en retroceso desde principios del siglo XVIII.
La tradición católica cree que la aparición de la imagen de la Virgen de Guadalupe fue en el año 1531, menos de medio siglo después de la caída de México – Tenochtitlan en manos de los españoles. Esta fecha aparece registrada en el Nican mopohua, uno de los capítulos que integran el Huei tlamahuizoltica, obra en lengua náhuatl escrita por Luis Lasso de la Vega y que la tradición atribuyó al indígena Antonio Valeriano. Sin embargo, es posible que la imagen que se veneraba en 1530 no sea la imagen mariana que se encuentra en la actualidad en el altar mayor del Santuario de Tepeyac. La falta de documentos de la época dificultan el esclarecimiento de la historia de la aparición de la imagen de la Virgen en la ermita, aunque resulta bastante plausible que el arzobispo Alonso de Montúfar haya participado decsivamente en el hecho.
A esto hay que sumar que desde la llegada de los franciscanos a México, los indígenas fueron instruidos en la pintura y se les permitió la producción de imágenes religiosas. De modo que cuando Montúfar se pronunció a favor de acabar con las (abusiones de pinturas de indecencia de imágenes) producidas por los indígenas que (no saben pintar ni entienden bien lo que hacen), en realidad estaba aacando la obra de los misioneros franciscanos representados por Pedro de Gante. El enfrentamiento sobre la producción de las imágenes religiosas y su papel en la cristianización de los indígenas era también el reflejo de los desencuentros entre el arzobispo de México y los franciscanos en lo referente al culto de la Virgen de Tepeyac. El 6 de Septiembre de 1556, Montúfar pronunció una homilia en la cual se pronunciaba partidario de la promoción del culto de la Guadalupana entre los indigenas. El 8 de Septiembre de ese mismo año, el arzobispo obtuvo una respuesta sumamente crítica por parte de los franciscanos en boca de Francisco de Bustamante. La labor de la Orden Francscana e la cristinización de América había estado imbuida por la filosofía erasmiana que rechazaba la veneración de las imágenes, de modo que cuando Montúfar se mostró favorable a difundir el culto de la imagen del Tepeyac.
Teniendo por caracteristica que la iconografía más prodigada es, lógicamente, la de la Virgen de Guadalupe de México, pues su devoción alcanzó la máxima identificación americanista.
Las copias del lienzo de Tepeyac comienzan a ser difundidas en terras americanas a principios del siglo XVII, llegando a extenderse allí tanto a principios de la siguiente centuria que en las segundas Informaciones sobre la Virgen guadalupana, realizadas en 1723, se preguntaba acerca de (que no hay casa de noble y plebeyo, español e indio y otras muchas castas en las que no se hallen una o muchas imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe de México en lo dilatado de estos reinos, y con particular o peculiar veneración de tal suerte, que si alguna casa se hallara sin tenerla juzgárase al dueño por impio o sospechoso).
Efectivamente, en el tránsito del siglo XVII al XVIII se multiplican las representaciones de la Virgen de Guadalupe. Entonces, además, comienza a extenderse la costumbre de disponer a su alrededor pequeñas escenas con la aparición, milagros y el indio Juan Diego con el azobispo Zumárraga. La mayoría de las obras serán óleos sobre lienzo, pero también es reproducida en otras modalidades artísticas y artesanales americanas, como los cobres (enconchados), trabajos (plumarios), artesanía en barro, esculturas, platería, etc.
En aquella época, fines del XVII y principios de la siguiente centuria, es el pintor Juan Correa quien realiza más cuadros, los cuales eran apreciados por su fidelidad, pues sacó un calco del milagroso original según dirá en 1756 su discípulo Miguel Cabrera en el opúsculo Maravilla Americana, precisando que su maestro (le tomó perfil a a misma imagen original, ...en papel azeytado del tamaño de la misma Señora, con el apunte de todos sus contornos, trazos y número de Estrellas, y de Rayos...; de este dicho perfil se han difundido muchos, de los que se han valido y valen hasta hoy todos los artífices). Son varios los ejemplares de Juan Correa conservados en España, entre ellos algunos de Castilla, tales como el de una capilla septentrional de la Catedral de Segovia o el del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Aunque otros son los de la Iglesia de Santo Toribio de Mogrovejo, en Mayorga de Campos, y un óleo que se encuentra en el coro bajo del Monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid.
El cuadro de la sacristia de la Iglesia de Santo Torivio de Mogroviejo, va firmado en la parte inferior, al lado derecho, con el nombre del prolifico pintor mejicano “Juan Correa”. Representa la efigie de la Virgen de Guadalupe, a la usanza tradicional: la Virgen con las manos juntas, entre aureola de rayos solares, y sobre el creciente lunar. Este tipo se inspira en la iconografia de la Virgen Apocalíptica, la cual, a su vez, cristaliza en el tipo de Inmaculada.
El cuadro del Convento de las Huelgas Reales, está firmado por el artista en el ángulo inferior derecho. Responde al tipo sencillo de la Vrgen de Guadalupe, tal como, según la tradición, se grabó milagrosamente sobre la tilma de Juan Diego en 1531. La imagen aparece flotando entre nubes blancas. Su iconografía y el cromatismo simbólico de sus vestiduras han sido interpretados como un signo de mestizaje de culturas, creencias y religiones entre el sustrato indio y la colonización española, así como el nacimiento de una nueva civilización.
Otros pintores menores de aquella época hacen cuadros de esta Virgen mexicana, como Antonio y Manuel de Arellano, de los que se muestra aquí un lienzo fechado en 1691 perteneciente a la parroquia vallisoletana de Cogeces del Monte.
De este cuadro se puede decir, que a finales del siglo XVII y en las primeras décadas del XVIII trabajaban en México dos pintores de apellido Arellano: Antonio y Manuel, que no suelen añadir el nombre en la firma de sus obras. Aún están por definir las características peculiares del estilo de cada uno de ellos. Se han fijado las fechas de 1692 y 1699 como las del comienzo de la activdad de Manuel y Antonio Arellano, respectivamente. El año 691 que aparece junto al “Arellano F.” en la parte nferior de esa Virgen de Guadalupe, perteneciente a la Iglesia Parroquial de Cogeces del Monte (Valladolid), obliga a modificar, al menos en un año, la fijación del inicio de la producción artística de uno de estos pintores.
Avanzado el siglo XVIII aumentan las reproducciones de la Virgen de Tepeyac, siendo el más fecundo artífice el pintor Miguel Cabrera, quien tuvo la oportunidad de presidir la comisión de artistas que, el 30 de Abril de 1751, por encargo del abad y prebendados de la Colegiata de Guadalupe realizó el examen de la Virgen, sin cristal. El dictamen de éste se publicó cinco años más tarde con el título de (Maravilla americana y conjunto de raras maravillas). Miguel Cabrera realizaría el 15 de Abril de 1752 tres copias de la Virgen (para el papa Benedicto XIV, el arzobispo Rubio y Salinas, y él mismo), proceso en el que le ayudó José de Alcibar. Entre los artistas que colaboraron con Cabrera en aquellas tareas o de quienes publica su dictamen para corrobrar el suyo, recordamos especialmente a Manuel de Osorio y José Alcibar.
No conocemos ningún ejemplar guadalupano de Cabrera en la región castellana, más si de Manuel Osorio, cuyo notable lienzo perteneciente a la Catedral de Palencia, fechado en 1739. Tiene el interés historiográfico de no ser recogido ningún ejemplo suyo en el repertorio iconógrafico realizado recientemente en México (José Ignacio Conde y María Teresa Cerantes: “Nuestra Señora de Guadalupe en el Arte”, en Album del 450 Aniversario de las Apariciones... Ediciones Buena Nueva, México, 1981, p. 154). Tampoco se conserva aquí ninguna Virgen de Alcíbar (del que se conocen ejemplos en México, Zacatecas y Guadalajara; en España, Sevilla y Madrid); sin embargo se puede ver como está presente su arte en Castlla, con un retrato de Ampudia.
Además de estas representaciones guadalupanas, se conocen otras muchas más anónimas, de las que gran parte serían enviadas desde América. Entre otras, recordamos las de Tudela de Duero, Santa María de Briviesca, Villalón de Campos, Oña, Peñaranda de Duero, Prádanos de Bureba, Condado de Valdivieso, Santa Clara de Burgos, Covarrubias, Quincoces, Santo Domingo de Silos, Villalaín, Urría, Trespaderne, Cubilleja, Colegiata de San Pedro, en Soria, Colegiata de Berlanga, Museo Diocesano de Burgo de Osma, Molinos de Duero, San Andrés de Valladolid, Convento de Santa Clara de Palencia, Convento de Carmelitas Descalzas de Peñranda de Bracamonte, Arcenills, Asturianos, y un gran amplio etcétera.
Aquí podemos destacar, que la pintura de Villalón de Campos (Valladolid), es de considerables dimensiones y se encuentra encastrada en un retablo barroco del siglo XVIII, siendo un anónimo méxicano.
Representa a la Virgen de Guadalupe, según la iconografia usual, copiada del orignal impreso en el manto del Indio Juan Diego. A ambos lados, presentan la imagen los Arcángeles Gabriel y Uriel. En los ánglos aparecen escenas de las diversas apariciones de la Virgen a Juan Diego. En el ángulo inferior izquierdo, se representan el milagro de la tilma, según el cual, cuando el Indio presentó el manto con flores el obispo Fr. Juan de Zumárraga, apareció milagrosamente impresa la imagen de la Virgen. En la parte inferior central, se muestra la aparición y curación milagrosa del tío Juan Benardino. Todo ello se adorna con espléndidas guirnaldas de flores.
Aunque podemos citar, que la Virgen de Guadalupe, que se conserva en la Capilla de la Inmaculada, de la Catedral de Palencia y realizada por Manuel Osorio. Es una de las más interesantes representaciones de la Virgen de Guadalupe, que se conserva en la Provincia de Palencia por cuanto es obra importada de México.
La Virgen, mestiza, está rodeada de rosas, aludiendo quizás a su plasmación milagrosa en la capa del Indio Juan Diego. Cuatro escenas con la historia de su aparición, se distribuyen como es frecuente en los ángulos, mientras que en los bordes superior e inferior se ven unos edificios, tal vez recordando la construcción del célebre Santuario en la colina de Tepeyac. Interés tienen asimismo la Piedad y la Virgen con el Niño que se sitúan en el centro de los bordes laterales de la pintura, quizás referencias a devociones particulares del donante.
Pero siguiendo nuestro recorrido por las tierras de Castilla y León, la Virgen de Guadalupe de Prádanos de Bureba de Burgos, se la puede definir como una representación de la Vrgen Méxicana completada por cuatro escenas, una en cada ángulo, en que se narran episodios diversos de su aparición. Las características de imagen de devoción popular que aportan dichas escenas se confirman por la calidad de la pintura, de discreta técnica, debida a un pintr mexicano, José Oñate, del que desconocemos su biografia, pero que debó de ser un prolífico copista del original guadalupano, ya que e la Iglesia de Trespaderne (Burgos) se consera un lienzo igualmente firmado por este autor, de idénticas características, que son las mismas de algún otro cuadro, sin firma, también en iglesias burgalesas.
Pero la importancia de la devoción americanista hizo que también fueran realizadas en España (alguna de esas anónimas puede serlo), encargándose su copia a artistas castellanos. Tal es el caso del cuadro “El obispo de Zumárraga ante la Virgen de Guadalupe”, del Convento de Carmelitas de Alba de Tormes, atribuido a Simón Peti o Pitti, y de la “Virgen de Guadalupe”, firmada en 1737 por el salmantino Francisco Antonio Martínez de la Fuente, que se comnserva en la Parroquia de San Julián de Salmanca.
Fuente: Catalogo de la Muestra de Arte Americano en Castilla y León. Universidad de Valladolid – Palacio de Santa Cruz. Valladolid. Mayo – Junio 1989.
